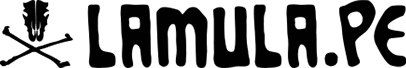El "caso" Caster Semenya
Una injuria más de las sociedades genéricamente polarizadas
La demarcación hombre / mujer ha sido férrea en muchas culturas. Desde los varios albores del patriarcado (no hubo solo uno), la marca que separaba a mujeres por un lado y hombres por otro se delineaba por factores exógenos a la biología y las capacidades de cada género /sexo. En sociedades nómades o de agricultura esporádica, la división era laboral, aunque no necesariamente jerarquizada (En muchas sociedades nómades y de caza y recolección no había una distinción clara del trabajo entre los sexos: Todos cazaban, recolectaban y se dedicaban al cuidado de los niños de modo rotativo).
La jerarquización entre los sexos que situaba a la mujer como práctica y simbólicamente inferior se dio entre comunidades agrícolas más complejas. Las labores manuales y subalternas adjudicadas a sirvientes, esclavos, campesinos y mujeres emergieron en fases muy cercanas unas a otras.
Esa demarcación práctica y simbólica generaba confort. Lo genera aún. Hasta que de cuándo en cuándo aparecen individuos como Caster Semenya, la atleta sudafricana que prontamente no podrá participar en torneos femeninos; ella integra el colectivo de personas cuya anatomía y constitución hormonal y/o cromosomática desbaratan nuestras demarcaciones biológicas genéricas.
La polarización del sexo, premisa del confort del dominio de un género sobre otro (sabemos cuál sobre cuál) ha sido objeto de escrutinio de los pensadores más agudos del campo culturalista, psicológico y de las ciencias sociales. Michel Foucault redactó un minucioso ensayo a manera de prologo para un libro de 1980, que él editó, titulado Herculine Barbin: Las memorias de una hermafrodita del siglo XIX; el estudioso francés cuestiona la obsesión de la polarización genérica de la sociedad gala de la época cuando la ley y la medicina obligaron a una persona de 19 años, educada como mujer, a “vivir como hombre” después de un examen de determinación sexual (con escalofriante similitud al que fue sometida Semenya). Barbin, después del dictamen, se suicidaría a los 26 años, sumida en el abandono y el alcoholismo. Su cadáver y su genitalia se prestarían a mayores escrutinios por parte del mismo doctor que sentenció el género que (legalmente) le correspondía y de alguna manera también, su muerte.
Caster Semenya creció como mujer y como mujer empezaría su carrera atlética. Su nivel de producción de testosterona la calificaría como “hiperandrógina” (El prefijo es elocuente: Se admite tácitamente que muchas atletas mujeres exceden o carecen de ciertas hormonas o proteínas en relación a la constitución del “promedio” de sus congéneres. Otro tanto se da para los hombres. Semenya “peca” por exceso, no por una marca cualitativa que la excluya del rubro “mujer”).
Semenya y muchas y muchos como ella, se sitúa así, en las zonas fronterizas de la demarcación sexual que no hemos sabido administrar. Muchos bebés de genitalia ambigua (que no es el caso necesariamente, de la atleta sudafricana) se criarán como mujeres: una vagina como resultado de un procedimiento quirúrgico es la opción más práctica que la de la implantación de un pene que tiene que desarrollarse con los años. En una sociedad ideal, no polarizada, dichos bebés no requerirían de operaciones, vivirían con esa indeterminación genérica / sexual que dicta su biología, y con toda plenitud.
Un/a hermafrodita no está solo/a en el juego oscilatorio genérico: todos de alguna manera, nos situamos en ese péndulo, al menos en nuestra psiquis: las mujeres con ambiciones profesionales más allá del “promedio”; los hombres de “excesiva” sensibilidad o abiertamente suscritos al feminismo (heterosexuales o no); las mujeres que reniegan de la maternidad o los hombres "femeninamente" inclinados al cuidado de los niños en sus casas o en las escuelas (Sorprende aún la poca participación masculina en centros de educación pre-escolar. Podría deberse más al efecto disuasorio de las críticas o las burlas, y la cerrazón de los propios centros educativos infantiles, antes que a la falta generalizada de interés).
Las categorías genéricas sociales son inevitables, lo que proclaman las voces libertarias es poder cruzar dichas categorías sin amilanamientos ni censuras.
Semenya acaba de recibir el apoyo de la Asociación médica mundial: ella es catalogada como mujer y como tal tiene derecho a participar en torneos de ese rubro (En sociedades genéricamente polarizadas, se requiere del espaldarazo médico). Su incursión en los torneos femeninos descarta toda premeditación ya que ella no “escogió” vivir como mujer, ella fue criada como tal aunque sabía, muy seguramente (como a la larga lo saben las mujeres de gran resistencia y fortaleza física) que rompía con muchos moldes de feminidad.
La Asociación internacional de federaciones atléticas, que decidió la censura de Semenya de participar en torneos futuros, sienta como argumento lo que es justo para las otras atletas que no tienen la constitución hormonal de su compañera y competidora africana. Algunas de estas atletas, no todas, hacen eco de ese reclamo y sostienen que Semenya debería estar excluida de competir contra ellas. Su denuncia es válida, pero es válida porque se inscribe perfectamente dentro de los parámetros de polarización: Hay mujeres que se acercan más a un parangón de feminidad que otras, y las que se alejan de ese parangón deben correr los riesgos del rebajamiento o la franca exclusión de tal o cual tarea. Otro tanto se da en el universo masculino, en otras áreas que no tienen que ver necesariamente con los deportes.
Lo que está en juego no es lo que se considera “justo” para un puñado de atletas mujeres (que de por sí, gozan de ciertos atributos físicos que el 99% de sus congéneres de otros oficios, carecen), lo que está en juego, y desde hace milenios, es nuestra obsesión por las categorías y el acatamiento férreo a ellas.
Caster Semenya no está sola en las pistas de la historia.