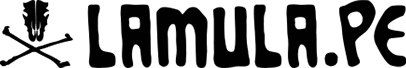La pobreza como castigo (merecido)
"Soy una convencida de que la gran mayoría de gente que es pobre, no lo hace por maldad", Susanita, personaje de Mafalda (Quino)
Las imágenes de la caravana de hondureños que han cruzado la frontera mexicana van acompañadas, no pocas veces, de palabras de conmiseración y aliento, mientras no se trate de medios de prensa de México o los Estados Unidos, país de destino final proclamado como tal por los refugiados del hambre y la violencia. En dichos países se habla más de invasores e ilegales que de gente desesperada.
El calificativo de "refugiado" según las Naciones Unidas, lo recibe “la persona que, por temor justificado de ser perseguida por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social concreto u opinión política, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, debido a ese temor, no quiere aprovechar la protección que le ofrece dicho país”. En ese dictamen de 1951, no está considerado la persona que huye por la pobreza.
Nunca lo estuvo.
El pobre no tiene patria, no la ha tenido en varias regiones y épocas del mundo. En la literatura griega, los sufrimientos del esclavo o el despojado fueron materia de sátira, tanto en la prosa de ingenio como en la comedia teatral, nunca fue inspiración para el registro textual solemne. Los sufrimientos del espíritu eran los únicos meritorios de una representación versal (en la lírica) o en el escenario, mediante la tragedia. En este último género, solo los personajes socialmente encumbrados eran protagonistas de las penas que les tenía reservado el destino o la desidia de un dios. Idem con el género épico; en la Ilíada, Aquiles sufre por su Patroclo o el rey Príamo ante el cadáver de su hijo Héctor. Todos ellos gente de elevación social. No hay soldado pobre en el texto bélico más famoso de Occidente que tuviera nombre propio. En las leyendas bélicas por venir, los nombres que despuntarían por encima de la polvareda y el choque de armas, serían los de los generales, todos ellos hijos de familias al menos relativamente privilegiadas.
El pobre está destituido de todo escenario doloroso digno de ser representado en las artes. La pobreza estuvo siempre asociada a una culpa; la cultura más explícita en ello fue la de la India y su casta férrea y generacionalmente transferible de parias, de intocables. Pero en todos lados, el pobre siempre llevó un estigma de una culpa, de un delito soterrado. La modernidad integró en su retórica hace 500 años, el merecimiento, legitimando el ascenso social. Pero ello era un privilegio de una minoría burguesa que acumulaba capital y disputaba bienes a la nobleza. En esa pugna entre ambos bandos, entre nobles y nuevos ricos, caminaba silencioso y en las márgenes de los caminos, el esclavo o el campesino miserable. La ficción del merecimiento, la que proclamaba que uno podría ascender socialmente según sus esfuerzos o talentos, se hizo tangible y se hizo creíble, ignorando la realidad poco articulada del dolor y el gemido del hombre y la mujer del arrabal.
El propio diseño de las ciudades los colocaría en las llamadas márgenes. El “marginal” es tanto un término como una sentencia, señala un lugar de natural pertenencia.
El retrato del pobre, tanto en la literatura del medioevo como de la modernidad, no tuvo protagonismo, salvo en la sátira (siempre). En textos o representaciones de registro solemne, el pobre aparecía como personaje secundario, risueño muchas veces, y proclive a los vicios del mundo (a la lujuria, la gula, el robo). No en pocas ocasiones como un desalmado, capaz de todas las traiciones (De otro lado, es conspicua la ausencia de un personaje esclavo en la literatura española del Renacimiento y el Barroco, salvo un personaje de El lazarillo de Tormes, de breve espacio textual). La lengua castellana nos ofrece indicios de esa asociación sólida entre pobreza y culpa moral: decimos “villano” al malvado en un historia, cuando el villano no es otra cosa que el hombre de la villa, del alejado de la ciudad opulenta; y de otro lado, hablamos de “nobleza” para ensalzar las virtudes morales de un individuo, cuando un noble fue siempre, bueno, un noble, alguien de estamento connotado. El “resentido” en el Perú, es el pobre, aquel que resiente (que siente en demasía) y reclama. El rico resentido es un oximoron porque el rico tiene, por lo general, poco que lamentar en cuanto a la administración de sus necesidades primarias.
En el XIX, la tuberculosis diezmaba los barrios miserables de las ciudades occidentales, era la gran asesina del siglo. Los pobres, sus principales víctimas (aunque no las únicas). En medio del carnaval de la muerte, se activaba entre las personas educadas, la asociación inmediata entre tuberculosis y las bajas pasiones. La tuberculosis se daba, lo creían los propios médicos, por el ejercicio de vicios morales como le ingesta de licor, el baile desenfrenado o la promiscuidad (la detección del bacilo de la tuberculosis se haría recién en los 1880). Ante el cuerpo agonizante, que podría ser el de un niño, el doctor que lo atendía podía apenas reprimir algún gesto desdeñoso; este veía en el escupitajo sangrante y en el rostro macilento, las marcas ineludibles de un delito. La palabra “mal” en español denota tanto el sufrimiento (he ahí los males del mundo) como el de la caída, la transgresión. El mito de Adán y Eva va de la mano de muchos otros donde el dolor humano cobra sentido por un delito heredado en el principios de los tiempos. Mucho del aparato legal hasta el día del hoy, en todas las naciones, procura emplazar ese delito en grupos humanos numerosos cuyo espacio de reclamo en términos legales y simbólico-culturales, es estrecho.
Donald Trump ya ha descalificado a los desposeídos centroamericanos y mexicanos como gente indeseable, como criminales y violadores, como invasores. Ello es noticia relativamente reciente.
También es noticia vieja, casi inmemorial.