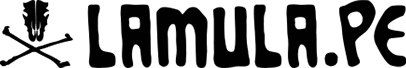De poetas, varones y socialistas
En los últimos días, mucha gente de izquierda, sobre todo hombres, desdeñó la “supuesta” violación de Daniel Urresti en aras del voto “por principios” y por ello, rechazaron en las urnas, el (neo)liberalismo de Jorge Muñoz, hoy alcalde electo de Lima. Antepusieron el principio ideológico socialista, bien o mal entendido, ante la actitud “sentimental” (¿poco pensante, dirían?) de tomar en cuenta el testimonio de una mujer quechuahablante que fue objeto de burla del propio Urresti en el careo que se dio entre ellos dos hace un tiempo, cuando ella le espetó que fue violada por él. Esa actitud principista, muy de “varón racional” tiene una larga historia.
El discurso socialista fue por lo regular un discurso épico, un discurso de lucha de clases y de masas, de “guerras ideológicas” (Gramsci dixit); básicamente, un discurso de hombres. Hubo desde Engels y Marx, exhortaciones a la mujer a participar de la independencia de la clase obrera, y se promulgaba un futuro de paridad entre los sexos. Los grupos feministas y los obreros fueron aliados en distintos estadios históricos y bajo ciertas cláusulas. No pocas veces, los socialistas acercaron sus proclamas a las de las mujeres por un mayor acceso de estas a la esfera pública y la educación.
Todo esto en el papel. La teoría de lo social, como toda teoría, desestima muchas veces, la praxis del teórico o el activista de turno. Un varón podría hablar en favor de la igualdad de los géneros ante su audiencia masculina, en su casa, por ejemplo, mientras le pide a su compañera (que trabaja tanto como él) otra ronda de cervezas para sus camaradas. El socialismo se encargó de la distribución del trabajo en la calle que no en el hogar, desde que la familia en los años decimonónicos, se desestimó como unidad básica de producción. Como extensión, se plegó a la proclama harto masculina, de que lo único que debía hacerse político era lo público, que no lo privado (Tardaría años el feminismo en borrar los límites entre lo privado y lo público, justamente, para el activismo y la reflexión de lo social colectivo).
Hay un chiste que cundió en la Unión Soviética en los 1980, chiste propagado por el ala más dura del bolchevismo que comparaba a la perestroika con un hombre impotente que quería hacer el amor con una mujer frígida: El de arriba no puede y el de abajo, le da igual, decían. El hombre impotente es el socialista que claudica. La mujer está fuera de ese esquema. O está debajo y todo “le da igual”. Dentro del imaginario tradicional socialista, el hombre comunista es el elemento agente, el corajudo, el que pone los huevos mientras que el capitalista rico, cuando no es caricaturizado como un ave de rapiña, es rebajado como un afeminado. La dignificación expresa de la mujer apenas ha tenido cabida en el imaginario socialista tradicional (y cuando ha ocupado un sitial, ha sido como compañera y aliada del obrero o el intelectual comprometido); esa omisión se hacía tangible en el chiste de tono variopinta. La omisión es especialmente patente en Latinoamérica (Aun en la Cuba de hoy, régimen socialista químicamente puro, queda mucho por hacer).
Pienso por oposición, en César Vallejo, el peruano comprometido tanto con la causa socialista como con la poesía a ultranza (plataforma vivencial donde su praxis política se sostenía). Vallejo, en su poesía tal vez más que en sus crónicas o ensayos, calibraba la madurez masculina en referencia a su mayor o menor grado de empatía (materna) con los desvalidos. El adulto varón cabal, para Vallejo poeta, era aquel que era capaz de sentir “femeninamente”. El compromiso socialista de Vallejo estaba fuertemente imbricado a la imagen de la “muerta inmortal”, su madre, quien deambuló en sus primeros versos, y quien sería a la vez, la mujer que daría cobijo a los huérfanos y a los hambrientos en su imaginación poemática, y quien serviría libros más tarde (siempre dentro de lo simbólico poético), de paradigma de compasión por los republicanos caídos en la guerra civil española. El socialismo vallejiano consistía menos en una programática que en un sentimiento solidario, tal como lo articula en “Contra el secreto profesional” (1923 – 1929). Ejemplos de esa simbiosis con lo femenino, hay muchos en sus poemas. Entre los más resaltantes: “Mi propia sangre me salpica en líneas femeninas” (“Cesa el anhelo”) “Y hembra es el alma de la ausente/ Y hembra es el alma mía” (Trilce IX), o “Y este hombre, ¿no tuvo a un niño por creciente padre?¿Y esta mujer, a un niño por constructor de su evidente sexo?” (“Un hombre está mirando a esta mujer”). En Trilce LXV, su padre fue el “primer pequeño” que su madre tuvo atenuando así la preeminencia freudiana del padre quien debió ser en teoría, el que le insuflara al niño varón de adultez y cabalidad ética; en el poema, se realza más bien, la importancia de la madre, pues hasta su progenitor “humildose hasta menos de la mitad del hombre” bajo los dobles arcos de la sangre de la madre.
En sus crónicas sobre Rusia de 1931, Vallejo no pudo ocultar su entusiasmo ante lo que vio en sus viajes a tierras bolcheviques a fines de los veinte, cuando reportó sobre el aborto libre, sobre la paridad del hombre y la mujer, y la del padre y el hijo en una nueva propuesta de horizontalidad familiar, antesala de la hermandad social.
Vallejo no fue conscientemente un feminista. En algún escrito, alude a sus amigas, compinches sexuales o no, como “zorritas”. No es improbable que muriera de sífilis (según las elucubraciones nada desdeñables de Xavier Abril) y que hubiese contagiado de esa enfermedad a su esposa Georgette (quien sufrió un par de abortos que generaron una culpa confesa en el poeta). La máscara poética de cualquier persona es un espacio incierto entre sus sueños y su vigilia, entre sus deseos ocultos y su persona social. La poesía es el vuelo que no pierde de vista la tierra que se avista desde lo alto, tierra de la cual el poeta parte y que en el ahora de la escritura es otra cosa. Es una realidad reacia a la paráfrasis de las ciencias y la experiencia práctica. La identificación transgenérica del poeta en esos territorios justos e innominados a la vez de la poesía, fue la piedra de toque pues, de toda su práctica política. Sin ella, todo no habría sido más que un discurso vacuo. Lección entre otras, de un varón que portaba como muchos, tanto sus huesos húmeros como sus contradicciones internas.