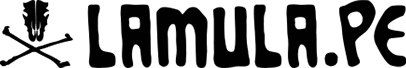Asesinos y selfies
el oscuro deseo de inmortalidad en las redes
Los medios impresos del siglo XIX empezaron a dar cuenta de una nueva criatura que deambulaba en nuestras calles y en nuestras pesadillas: el asesino en serie. Jack, el inglés destripador, asesinaba periódicamente a prostitutas de los barrios bajos londinenses y su excursión homicida aparecería con igual compulsividad en los diarios de la época. Cada cuerpo mutilado nos sería referido por entregas periódicas. La ficción también daría cuenta de este nuevo tipo de criminal en la historia del Dr. Jeckyll y su maligno alterego, Mr. Hyde, en la novela de Stevenson de 1886.
El siglo XX multiplicaría exponencialmente, las historias, ficcionales o reales, de este nuevo tipo de criminal, en los medios masivos del cine y la televisión. No pocos de ellos se convertirían en cuasi estrellas mediáticas, como fue el caso de Charles Manson, quien tuvo el “tino” de escoger entre sus víctimas a Sharon Tate, modelo y esposa del director Roman Polanski, en 1969. Un par de décadas después, Andrew Cunanan también ganaría estrellato (aunque más efímero) al tener entre sus víctimas al celebérrimo Gianni Versace. La violencia sistemática también cobraría terrenos de fama en películas como “La masacre del asesino de la sierra eléctrica de Texas” de 1974, o en “El silencio de los inocentes” de 1991, película última que le otorgaría un galardón a su actor protagonista, Anthony Hopkins. El catálogo continúa ad nauseam con producciones cinematográficas y televisas de diferentes calidades y niveles de reflexión crítica sobre el contexto social y las pulsaciones sicológicas de los protagonistas.
Los llamados asesinos en serie, o sus parientes, los asesinos masivos (que matan de un solo tirón a un número no reducido de personas) han sido campo de investigación de sociólogos, neurocientíficos, sicólogos o estudiosos culturales. Se han establecido una serie de subcategorías para estos homicidas según sus motivaciones personales, sus traumas, o la metodología de sus asesinatos.
El siglo XXI no propone exactamente un nuevo tipo de criminal pero sí le otorga al mismo, nuevos incentivos: la difusión instantánea de sus crímenes vía internet. El asesino del bar de Orlando, Omar Mateen, revisaba en Facebook con su smartphone, los posts de la matanza que él estaba llevando a cabo en vivo y en directo. No bastaba el hecho presencial de la muerte, hacía falta que la muerte se instalase también en el mundo virtual. Solo así la muerte y su emisario encontrarían cabalidad. Susan Sontag, en un ensayo publicado en el semanario del NYTimes en el 2004, calibró el sentido oculto que tenían las fotos que los militares asentados en la prisión de Abu Ghraib habían tomado y difundido, con espeluznante candor, de los prisioneros que ellos torturaban. El mundo pudo ver así a los soldados norteamericanos posando con los prisioneros semidesnudos echados en el suelo, boca abajo, o la imagen de otro prisionero en camisón, parado en una silla y con un capirote en la cabeza, atado con cables eléctricos junto a un balde de agua. El que temblasen o se orinaran por el miedo era motivo de risa entre los torturadores según testimonios de los mismos. “Las fotografías somos nosotros” sentenció certeramente la filósofa neoyorquina, haciendo alusión a la fascinación norteamericana (y del resto del mundo) por la inmortalidad ilusoria pero efectiva de la propagación de imágenes aun a expensas de no darnos cuenta de lo que realmente exponemos de nosotros mismos.
Todo loco busca un tema, aunque sea de última hora, para darle una narratividad a sus pulsiones y ejecuciones asesinas. Es ya de triste dominio público el discurrir de los llamados (ahora) “lobos solitarios” en el malecón de Niza, un estadio de Bagdad, el aeropuerto de Estambul o una mezquita chiita. Muchos de los lobos solitarios son hombres jóvenes que abrazan las causas yihadistas o de comunidades de cualquier denominación, a veces a última hora, para ventilar frustraciones de distinto calibre.
Los asesinos seriales o masivos han testimoniado, no pocas veces, “sentirse vivos” cuando torturan o matan a sus víctimas. Los gritos del sufriente parecerían acallar voces internas o por el contrario, llenar silencios existenciales. Ese “sentirse vivos” cobra un nuevo sentido en el mundo del instagram y del Facebook: estas aplicaciones conforman una vida complementaria a la presencial, la nueva vida de la que cada vez dependemos más para darnos un sentido de permanencia y pertenencia colectiva. Gracias a ella pareceríamos burlarnos de nuestra inevitable terminación biológica al prolongarnos en las imágenes multiplicadas casi al infinito. A falta de una narratividad mitológica o ética, como la del cielo ultramundano o el compromiso social, buena parte del mundo busca la fama en la red. Allí también ganan inmortalidad los asesinos masivos. Un intento de taponearles respiraderos es la iniciativa promulgada por ciertos diarios franceses, de que no se publiquen las imágenes de los terroristas. Se podrían publicar sus hechos de sangre pero sus rostros y sus nombres deberían desterrarse de ese jardín edénico de irreflexibilidad y desquicio que puede ser la internet. Le restaríamos así incentivos al próximo joven perturbado en busca de inmortalidad. Lo que nos pase a nosotros, a los que no hemos incurrido en homicidios masivos, en ese jardín del Edén, ya es otro tema.